La colonialidad: la cara oculta de la modernidad
Como su título lo indica, el autor defiende la idea de que la modernidad no puede estar disociada de la colonialidad, así mismo la explica como una narrativa europea que se ha extendido a escalas globales a partir de una historia que detalla.
Se señala la globalización de un tipo de economía al mismo tiempo que se diversifican las políticas globales, al mismo tiempo que se multiplican y diversifican movimientos contrarios a la globalización, como son los casos de las tendencias de China, India, Rusia, Irán, Venezuela y otras sociedades suramericanas, buscando su soberanía a pesar del dominio histórico, colonial sobre energía y fuerzas productivas de la economía capitalista.
Comienza explicando la diversidad de régimen es políticos que existían en el siglo XVI: el huangdinato chino, regido por la dinastía Ming, el sultanato de Anatolia, el sultanato safávida, el mongol, el zarato ruso, los reinos africanos, las civilizaciones americanas, y evidentemente, el Sacro Imperio Germánico, mismos que terminarían por interconectarse a través de un tipo de economía (capitalista) a pesar de distinguirse por una diversidad de teorías y prácticas políticas.
La investigadora Karen Armstrong señala que lo que caracteriza a occidente en su transición a la modernidad fue en esta época se realizó en dos campos: el económico y el epistemológico. La primera, basada en la reinversión de beneficios con el fin de incrementar la producción no sólo hizo posible el colonialismo, sino que lo incorporó al sistema de producción como un requisito para su funcionamiento; la segunda, relacionado con el Renacimiento[3] se llevó a cabo cuando la revolución científica le dio al hombre un mayor control sobre el entorno.
Podemos inferir que estos dos campos se retroalimentan, mientras que el libre comercio da acceso a un mayor dominio sobre los nichos de mercado, las libertades de explotación, dominación y expansión colonial en las que se sustenta están contenidas en el discurso Renacentista de poderío del hombre sobre la naturaleza.
El autor señala una línea sucesiva entre las potencias que asumieron la acumulación de capital y el centro de la modernidad; la primera es la cara Ibérica y católica con España y Portugal a la cabeza (1500-1750), la segunda es la cara del “corazón de Europa”, con Francia y Alemania (1750-1945), y por último la estadounidense (posterior a las grandes guerras) en la que puede observarse el desarrollo de una historia mundial policéntrica orientada por el mismo tipo de economía. Dentro de esta lógica podríamos añadir la idea del singapurense Kishore Mahbubani, quien propone la ascensión del hemisferio asiático y el desplazamiento del poder global, mismo que tendría la peculiaridad de confrontar el rcismo epistémico occidental asumiendo de manera insumisa la modernidad occidental.
En una línea distinta a la de Mahbubani, desde el bando descolonial, se propone el concepto de la transmodernidad, que es el rechazo de la modernidad y de la razón genocida defendiendo ideales emancipatorios, es decir, un cosmopolitismo descolonial caracterizado por la desoccidentalización.
La propuesta anterior se hace asumiendo que la modernidad y la colonialidad pertenecen al mismo ámbito de sentido, la de la conquista a través de la razón del tiempo y el espacio; gracias a la primera se fundan las diversas tradiciones y nacionalismos europeos inscribiéndose en el tiempo y gobernándolo, y por medio de la del espacio se inventa las tradiciones no europeas sobre las que se puede tener dominio (como sucede con las conquistas sobre América y África principalmente). Así también se genera una nueva tradición europea, la de la modernidad, la cual se expande y gana adeptos, una seria de aspirantes la modernidad, y adeptos a esta epistemología particular.
Esta lógica de la que hablamos (modernidad y colonialismo) reviste sus prácticas de las ideas de salvación por medio de la conversión, se inicia el proyecto económico global bajo el nombre de “desarrollo y modernización” como algo que tiene que ser incorporado por todos los países para el progreso de la humanidad entera; es curioso que esta retórica (salvación, progreso) apareciera junto con la colonialidad.
Existe otro elemento político que respalda el discurso modernista, que es el derecho internacional (más exactamente la teología jurídica). Éste sirve sobre todo para legitimarse con bajo una lógica de igualdad y legalidad. La manifestación máxima de este puede verse cuando en el siglo XVI los juristas españoles fundan el derecho de dominación sobre americanos sobre supuestos raciales; sin embargo los “indios” debían ser considerados, si humanos, no muy racionales, aunque dispuestos a ser convertidos. Otra es el argumento de Vitoria, el del ius gentium (derecho de las gentes), éste otorga tanta humanidad a españoles como a indios, sin embargo se concluye que los segundos eran infantiles y necesitaban la orientación y protección de los primeros. Vemos que este es un mecanismo de legitimación del sistema legal para deslindarse del religioso pero que mantiene la misma lógica de superioridad y que, aún cuando se les reconoce como iguales en virtud del derecho natural, los bárbaros no tuvieron ni voz ni voto en las decisiones políticas que a ellos concernían.
Con todo, no todas las sociedades están dispuestas a asumir este discurso, y como hemos dicho existen argumentos a favor de la desoccidentalización. Un ejemplo es el debate de India y China sobre la modernidad, que Sanjib Baruah resume como una oposición a las ideas de desarrollo por parte de los intelectuales que siguen las enseñanzas de Gandhi, o el de Chatterjee que explica que el Tercer Mundo ha sido un consumidor de la erudición del Primer mundo, por lo que “hemos intentado apartar la mirada de esa quimera que es la modernidad universal y hemos tratado de hacernos un hueco en el que poder convertirnos en creadores de la nuestra propia. El autor cita como ejemplo los cientos de museos que se construyen en China con el fin de crear su propia identidad y una descolonización, digamos, ideológica.
En conclusión podemos decir que la acumulación de dinero y de significados a afianzado la retórica de la modernidad como quien sustenta una narrativa. Entendemos que la colonialidad es inevitable consecuencia de este “proyecto inacabado”[4] que es la modernidad y que como tal, su lógica tiene que estructurarse para satisfacer estas necesidades, generándose la conjugación de la enunciación y el enunciado (no olvidemos que la generalización del modelo ideológico depende también de la transformación global de subjetividades) en cuatro niveles interconectados entre sí.
1) En el ámbito social la gestión de subjetividades por medio de la educación.
2) Políticamente la gestión y control de la autoridad (de los virreinatos a las determinaciones de la UE)
3) Económicamente la gestión de beneficios, explotación e instituciones mundiales.
4) Y en el ámbito simbólico, la gestión de la tecnología el derecho, el orden geopolítico del conocimiento, basado en los principios epistémicos y estéticos europeos que siguen legitimando la desautorización del conocimiento no europeo.
El autor, de procedencia americana está haciendo referencia a uno de los supuestos ontológicos que han movido a occidente durante los últimos dos siglos, que hay humanos inferiores explicando también epistémicamente esta diferenciación (que estos son deficientes racional y estéticamente), así mismo nos da una breve semblanza del devenir de esta tutela y la conformación subjetiva que ha permitido que se instaure. Con todo, nos deja entrever los cuestionamientos desde el corazón de Europa cuando menciona que con Giddens se asume que la modernidad es un proyecto occidental que ha intentado imponerse al resto del mundo como propio, de lo que se asume que este no es un supuesto totalmente generalizado y que, al contrario, Europa tiene los fundamentos epistémicos para responsabilizarse de las consecuencias de la colonialidad. Al mismo tiempo insta a los colectivos colonizados a la formación de subjetividades y lógicas transmodernas y descoloniales.
"Poder, redes e ideología
en el campo del desarrollo"
Gustav Lins Ribeiro
En
este documento se estudia al desarrollo según las capacidades de poder e
intereses que articula a través de procesos históricos de estructuración de
redes, también se menciona que es una ideología - utopía con pretensiones
universalistas, lo que genera conflicto con otras estructuras.
Partiendo
del argumento de Durkheim según el cual "la religión es la sociedad
adorándose a sí misma, el autor parte de la idea de que el "desarrollo es
la expansión económica adorándose a sí misma, lo que da a entender que analiza
dicho concepto como una ideación a ser
promulgada, defendida o impuesta.
El
valor del texto que integra la perspectiva del poder desde varias propuestas
teóricas y explica cómo las relaciones burocráticas se articulan ellas mismas
en torno a este discurso como forma de legitimación.
Veamos
las tres definiciones de poder.
Para Richard Adams, el poder es el control que
un colectivo tiene sobre el ambiente de otro colectivo (control de acción o eventos). Para Weber es la capacidad de hacer
que las personas hagan lo que no quieren (impedir que las personas se tornen actores con poder).
Y para Eric Wolf es la capacidad de crear y organizar escenarios que reducen
las posibilidades de acción de las personas y
de especificar la dirección y distribución d flujos de energía. De donde
vemos la triple influencia del poder en el medio, en el control de otros
individuos y en la creación de leyes para permitir la continuidad de esta situación.
El
campo del desarrollo es un conjunto de relaciones e interrelaciones basadas en valores específicos y prácticas que operan
en determinados contextos. Estos últimos elementos del campo es lo que lo
hacen heterogéneo y lo que predetermina que existan oposiciones y conflictos en
el mismo, sin embargo, hemos dicho antes que una de las funciones que ejerce el
poder es articular a los segmentos diversos (poblaciones locales, movimientos
sociales, empresarios, funcionarios y políticos) en un entramado dirigido por
valores predeterminados. Lo que el autor se dedica a analizar es cómo el
discurso desarrollista se instaura como uno de estos valores.
Para
dicho efecto señala la diferencia jerárquica entre los distintos agentes que
intervienen en políticas locales. Barros señala la noción de agentes nucleares como aquellos que
tienen más poder (Naciones Unidas, BM y ONGs más influyentes) y habla de la
institucionalización de las mismas a través de la construcción de PGEs,
proyectos de infraestructura en Gran Escala a partir de la revolución
industrial. Aquí es donde vemos el discurso desarrollista en acción puesto que
estos proyectos de desarrollo marcarán la pauta en la creación e instauración
de estas organizaciones en el poder.
Ahora
bien, cuando se habla de herencia en el campo del desarrollo es debido al paso
de estas creencias y prácticas de infraestructura de gran escala como el
principal item de las carteras desarrollistas; el Banco Mundial, por ejemplo
("el Vaticano del desarrollo internacional" según Rich se convirtió
en el heredero de la administración colonial de los llamados países del Tercer
Mundo a través de las actividades proyectistas que surgieron después del Plan
Marshall.
Lo
que conviene analizar (aunque quizás no queda suficientemente profundizado) son
los mecanismos por los que las redes que se encuentran en el poder se han
posicionado en los heterogéneos campos políticos y económicos. Se entiende que
es producto de relaciones históricas y procesos en los que los proyectos
desarrollistas cobran principal función, también que los actores tradicionales
se ven envueltos como entidades externas que los califica como representantes
de intereses externos y previamente delimitados, pero aunque se menciona que la
burocracia es una forma de dominación y de ejercer poder no queda
explícitamente demostrado cómo salvo por el hecho de mencionar que se van
armando de jerarquías, reglas y capacidades para ejercerlo (ya había hablado
Weber sobre la imposibilidad de una forma pura de dominación burocrática dada
la intervención de relaciones personales, amistades instrumentales, etc).
Haciendo
eco de Herzfeld se menciona que la burocracia es una máquina de indiferencia,
que invierte energía para evitar interferencia en su mecanismos por lo que el
papel de las ONG es crucial para la protección de intereses poblacionales.
El
autor también apunta el proceso de consorciación
como la entidad resultante de la creación de algunas redes que se ven
reforzadas por relaciones capitalistas de modo piramidal donde los niveles
elevados hegemonizan los niveles inferiores. Este proceso permite la
integración de socios juniors en
tareas mayores y facilita el acceso a corporaciones mayores a nuevos mercados.
Aquí percibimos que el desarrollo regional es un argumento para legitimar esas
negociaciones estratégicas de poder y las articulaciones de redes con capacidad
productiva y técnica.
De
lo anterior vemos que la ideología desarrollista está relacionada con el poder
como una interpretación del pasado o en forma de utopía del futuro en una lucha
para instituir hegemonías estableciendo visiones retrospectivas o
prospectivas como verdad y orden natural del mundo (Manheimm). Rist
refuerza esta idea relacionando la expansión mundial de sistemas de mercados
con el "slogan movilizador de un movimiento social creador de
organizaciones y prácticas mesiánicas". Esto es algo que hemos visto en
acción desde el fin de la Unión Soviética y los discursos que se vuelven
hegemónicos, lo que nos hace considerar al desarrollo como una de las ideas
básicas de la moderna cultura europea occidental.
Otra
de las características de este discurso es su constante transformación con el
fin de cumplir promesas y suplir deficiencias a través de conceptos como
capitalismo, comunitario, sustentable, humano, etc., lo que nos lleva a aceptar
el concepto e integrarnos a una carrera por un mejor futuro y, más importante
aún, a evitar la percepción de que el
desarrollo es una "expresión simple de un pacto entre grupos internos y
externos interesados en acelerar la acumulación" (Furtado).
Los
defectos de este modelo han sido señalados desde diversas disciplinas. Escobar
y Wolf hablan de la creación de geografías y orden de poder mundiales así como
de la simplificación e indiferencia a la heterogeneidad.
En
otro contexto el tiempo y espacio son otros elementos incompatibles con la idea
de desarrollo. No puede esperarse sincronía y previsión tomado en cuenta las
diferencias de relaciones capitalistas e industriales entre sociedades, además
de que lo que para algunos son meros recursos, para otros pueden ser lugares y
elementos sagrados. La lengua es otro factor, así como la elaboración de
discursos, su credibilidad y legitimación.
La
transformación capitalista es ansiada por muchos pueblos debido a que el
discurso ha sabido adecuarse a ellos sin embargo el sujeto pasivo a ser
modificado por un outsider que pretende
planificar el futuro de una comunidad se convierte en un imperativo
desarrollista, en un elemento a transformar a imagen y semejanza del discurso
establecido.
La
cultura se transforma en una noción instrumental al ser considerada la tecnología general de intervención de la
realidad, según este concepto, el cambio cultural siempre se relaciona con
el poder como herramienta o capacidad de ajustarse al plan proyectado.
La
sugerencia final del autor es una mayor intervención ciudadana en pos de
política consciente que mantenga vivos los intereses colectivos, es decir,
poner en conflicto al desarrollo hegemónico ante la heterogeneidad, lo que se
comprende dada la línea de pensamiento que ha seguido (hablo del sistema de
poder situado de arriba hacia abajo como dominación), sin embargo, la propuesta
es contradictoria o desesperanzadora en tanto que se ha hablado previamente de
los mecanismos institucionales para afianzarse en el poder, de lo que se echa
en falta un estudio a profundidad del valor de las ONG's con menor relevancia
pero con capacidad de impacto en los agentes nucleares así como un estudio
histórico de cómo han reaccionado o se han visto afectadas comunidades locales
ante el impacto de las políticas de desarrollo, un estudio a nivel político de
los marcos de poder que refuerzan estas
situaciones en el plano legislativo y por último, a nivel antropológico
una evaluación de las redes existentes y de las ideologías considerando su
potencial de oposición.
“Un viaje a través del tiempo: 30 años de pensamiento económico
feminista en torno al desarrollo”
De Idoye Zabala Erratzi
El
propósito de la autora al escribir este texto es explicar las aportaciones de
las economistas feministas en un contexto histórico y en relación al discurso
dominante sobre desarrollo. Se analizarán dos periodos, uno relacionado con el
feminismo liberal (segunda ola feminista), marcado por el surgimiento del MED
(“Mujeres en el Desarrollo”) y de un punto de vista primordialmente
microeconómico y el otro (dirigido desde el punto de vista macroeconómico, que
situaremos como consecuencia de la tercera ola feminista en la que se
consideran las aportaciones de otros colectivos y su relación con el modelo de
desarrollo.
El MED, como se conoce al programa, se ha diseñado expresamente para mujeres que desempeñan
puestos directivos o que quieren crear sus propias empresas.
puestos directivos o que quieren crear sus propias empresas.
Se
toman en cuenta en el documento tanto las repercusiones del discurso económico
con sus conceptos claves como la centralidad del mercado, la eficiencia,
productividad como las economías de países periféricos desde el punto de vista
antropológico, sociológico y político incluyendo actividades de subsistencia
que existen a la par que el mercado.
Comenzando
por el primer período, podemos decir que gira en torno al surgimiento y consolidación del MED (1970-1985),
donde encontramos el marco del primer feminismo liberal con visión
internacional. Aquí confluyen militantes feministas, investigadores y mujeres
que trabajan en instancias de desarrollo.
El
feminismo liberal está relacionado con la nueva izquierda Norteamericana
(podemos apuntar, por ejemplo la Organización Nacional de Mujeres NOW que funda
Betty Friedan en 1966 ),
movimiento que también se declaran en contra del colonialismo, el racismo y a
favor de los derechos de la mujeres. Aquí comienza a ponerse en duda el modelo
de desarrollo propugnado en los años 50 y 60 sobre todo por el impacto que
tiene sobre las mujeres, puesto que se hace manifiesto que éste no ha aportado
ninguna ventaja o desarrollo al estatus de ésta.
En
un primer momento MED critica la marginación de las mujeres dirigiendo los
recursos y atención a los hombres. Ester Boserup describe en “Woman’s role in
economic developement” (1970[1])
el papel de la mujer en distintos sectores productivos de África, Asia y
Latinoamérica partiendo del hecho que las mujeres de todo el mundo son
responsables del trabajo reproductivo y, puesto que el público cuenta con
prestigio la mujer se centrará en el trabajo productivo, dejando de lado el
reproductivo y debilitando aún más las relaciones entre ambos ámbitos.
En el libro se mencionan sociedades en las que
las mujeres son responsables de la mayoría de las tareas agrícolas, por lo que
su participación económica en el mundo rural implica una mejor posición social
(África sub-sahariana, sudeste asiático) y otras en las que el sistema agrícola
masculino es dominante (Asia, norte de África y América Latina) y la menor
participación de la mujer se refleja en un estatus inferior. La autora señala
la influencia de la colonización y administración europea en el fomento de la
agricultura mayoritariamente masculina, el desplazamiento de las mujeres de sus
tierras y la ampliación de la brecha de productividad entre hombres y mujeres.
El
MED comparte la idead de que el desarrollo no ha favorecido a las mujeres por
la expansión de los valores occidentales respecto a lo que es apropiado para
hombres y mujeres sin tener en cuenta
actividades productivas que realizan mujeres y reforzar la idea que su lugar es
el hogar, por lo que lucha por una
legislación que trasvase recursos hacia ellas para compensar dicha marginación.
Dicha redistribución implicaría mayor educación, capacitación y recursos para
un fomento en el empleo femenino) sin embargo no llega a realizarse en países
del Tercer Mundo donde los gobiernos están preocupados por la falta de comida,
agua y casa.
En
la década posterior se pasa de la marginación de las mujeres a la consideración
de que su presencia es imprescindible para
el desarrollo (en otras palabras para aumentar la productividad y
eficiencia). Se les toma en cuenta como empresarias y se reconoce su faceta
productiva. Por fin los objetivos del MED comienzan a tener lugar, las mujeres
están siendo tomadas en cuenta en el
desarrollo.
Sin
embargo esto se ve reflejado en una mayor carga del trabajo total femenino;
dada la crisis económica y la reducción del gasto público, las mujeres tienen
que sumar a sus tareas reproductivas el trabajo de producción, de modo que la
posición liberal del movimiento MED resulta contraproducente y se necesita
investigar la situación de las mujeres para reconocer sus contribuciones
femeninas. Con todo el argumento de que las mujeres son necesarias para el
planteamiento del desarrollo.
Asociado
con la tercera ola feminista o el feminismo poscolonial, surgen en los 80 críticas al enfoque del MED. Recordemos
que estos feminismos defienden diferentes modelos de mujer y de organización
social de acuerdo a etnias, religión y clase social; así mismo están las
corrientes feministas marxistas y socialistas, hablando del tema de la opresión
de clase de las mujeres.
Ante
la premisa básica del MED “el desarrollo ha marginado a las mujeres y es
necesarias integrarlas a él”, se consideran otros factores que vuelven más
compleja la situación, dejando el reduccionismo de plantear que la
subordinación se explique exclusivamente por función en la reproducción en las
relaciones capitalistas de producción.
La
primera crítica proviene de Elson y Pearson: las mujeres están integradas en
los procesos de desarrollo pero es la forma de integración la que ha de ser
cuestionada. Las mujeres del Tercer Mundo, por ejemplo, están bien integradas,
pero en escalas inferiores, su papel está condicionado por su papel en la
esfera reproductiva; lo que demuestra que no incorpora información sobre las
estructuras y relaciones de poder.
Otra
crítica proviene de la falta de cuestionamiento del modelo dominante de
desarrollo. El movimiento no se pregunta si el modelo permite el desarrollo. A este respecto el Grupo DAWN (Development
Alternatives with Women for a New Era) es el primero en cuestionar el modelo de
desarrollo como generador de pobreza y racismo en el primer mundo. Se puede
decir incluso que no todos los hombres se han beneficiado del desarrollo y que
la pobreza no permite mejoras para las mujeres.
Ann Whitehead plantea
otro problema estructural: las relaciones socialmente construidas entre hombres
y mujeres que son conflictivas por lo que no se puede hablar de roles
complementarios ni de un modelo cooperativo entre hombres y mujeres. Y
finalmente, la desigualdad entre las actividades productivas y reproductivas,
que refuerzan la identidad superior del hombre. Rosaldo también hablaría de la
diferenciación del trabajo público y privado como elemento principal de la
segregación femenina.
En lo que concierne al segundo período
(1986- 1999) veremos las políticas de ajuste y subordinación y las teorías
sobre el papel de las personas y el desarrollo humanos. En el primer punto se
analiza cómo afectan las políticas a la situación femenina y, a la inversa,
cómo repercuten las relaciones de dominación de género en las políticas de
ajuste.
La UNICEF se preocupó por las consecuencias prácticas en la vida de las mujeres en su libro “Ajuste con rostro humano”, donde se trata el tema de los trabajos mal remunerados, el deterioro de vida y la reducción del gasto del sector público. Con todo, este deterioro se traduce en mayor participación de mujeres en el ámbito comunitario, a través de programas como comedores populares, cooperativas, guarderías vecinales, etc.
La UNICEF se preocupó por las consecuencias prácticas en la vida de las mujeres en su libro “Ajuste con rostro humano”, donde se trata el tema de los trabajos mal remunerados, el deterioro de vida y la reducción del gasto del sector público. Con todo, este deterioro se traduce en mayor participación de mujeres en el ámbito comunitario, a través de programas como comedores populares, cooperativas, guarderías vecinales, etc.
Puede
decirse que el error en las políticas de ajuste es el sesgo masculino, lo que
implica la necesidad de un análisis macroeconómico con perspectiva de género
que tenga en cuenta responsabilidades y acceso a recursos de hombres y mujeres,
es decir, el análisis feminista neoclásico pretende convencer a las instituciones
de incluir las relaciones de género. Si la mujer no tiene posibilidad de
contribuir a los objetivos macroeconómicos estos no podrán lograrse.
Las
distorsiones económicas son las siguientes
1) Discriminación de género en acceso a
recursos.
2) Las tareas adicionales de
reproducción.
3) Hay varias líneas de producción en
el hogar pero el funcionamiento interno refleja el menor poder de negociación
de la mujer.
4) La disposición final respecto al
ingreso dentro del hogar. Si las mujeres no controlan los beneficios no podrán
responder a los incentivos para aumentar la producción. Esta distribución
interna es de las más difíciles de corregir.
Cambiarlas
requeriría programas de educación, formación y crédito, así como cambio en
instituciones para no bloquear la entrada a mujeres y la reducción en el impuesto reproductivo, de modo que se disminuya
el monto de trabajo no pagado transfiriéndolo al sector público (2), es decir,
trasladar ese gasto al sector público, en el mercado asignándole un coste, lo
que podría realizarse a través de un impuesto a las empresas. Cuando se han
tomado estas medidas normalmente se relacionan con necesidades básicas y o como
algo que puede tener beneficios en la sociedad, olvidándose que esta sería la
base para un crecimiento eficiente y sostenible.
Es
en esta revisión que se aprecian los límites del mercado, por lo que se propone
buscar un lugar especial a la actividad reproductiva. Se entiende que una
política verdaderamente integradora no es la comercialización del trabajo de la
mujer sino el reparto de este con los hombres mediante una reestructuración del
poder en todos los ámbitos.
Surgen
así las nuevas teorías del crecimiento económico. En los años 90 se pide al
Estado (mediante políticas de integración) crear un ambiente para una
producción eficiente que potencie algo más que las capacidades productivas.
El
Banco Mundial también subraya el poder productivo de la mujer en aspectos extra
económicos, señala que su trabajo es capaz de reducir pobreza y aumentar la
productividad por medio de la mejor administración de recursos y mayor
supervivencia debido al cuidado de menores.
En
suma, este análisis de tres décadas se centra en cómo las mujeres buscan un
sistema con mayores oportunidades y cómo, por medio de estudios posteriores
“descubren” necesidades en el orden inmaterial además de las materiales, sin
olvidar la complejidad de crear un nuevo tejido puesto que el poder, sabemos,
está vehiculado por relaciones de género.
El “postdesarrollo”
como concepto y práctica social.
Arturo Escobar
Antes de entrar en el tema del postdesarrollo
hay que aclarar que este concepto es parte de una época particular y un
paradigma epistemológico específico que surge como el resultado de las
deficiencias que experimentó el desarrollo.
El
término surge en un coloquio internacional en Ginebra en 1991, al mismo tiempo
que algunos autores ya están hablando de la defunción de desarrollo.
Veamos la evolución de la conceptualización de
este concepto y los paradigmas asociados a cada definición para entender cómo
llegamos a vislumbrar el postdesarrollo.
El primer paradigma originario del desarrollo
es el de la teoría liberal, en la
que la orientación principal es la de la modernización y crecimiento (50-60). La
teoría liberal se pregunta cómo combinar el capital con tecnología y acciones
estatales e individuales, determinando que el progreso lleva al crecimiento con
una correcta distribución, lo que desemboca en una política de intervención.
En los años 60 – 70 surge la teoría
de la dependencia que explica una de las principales deficiencias del
sistema desarrollista que es la dependencia externa y la explotación interna a
través del estudio de la teoría marxista
que se preocupa de evaluar la ideología dominante (capitalismo) y la lucha
de clases, así como la conciencia de estas y el desarrollo de fuerzas
productivas.
En tercer lugar se encuentran las aproximaciones críticas al desarrollo como
discurso cultural (80-90). Se define el concepto como un discurso
occidental y las teorías postestructuralistas se preocupan entonces por
comprender como los países desarrollados son representados como tales y buscan
desde un marco constructivista cambiar las prácticas de saber y hacer,
generando nuevos discursos y representaciones. En otras palabras, no se
preocupan por corregir el desarrollo sino que, a través de deconstruir su
discurso poder generar otros nuevos.
Es así como explican la institucionalización
del concepto como un proceso
a)
Histórico.
Después de la Segunda Guerra mundial el concepto aterriza en Asia, África y
Latinoamérica gracias al discurso de expertos, que dotan de legitimidad a este
fenómeno que ocurre fuera y que, por contraste, define a estos continentes como
“Tercer Mundo”
b)
Social.
El desarrollo se vuelve una realidad efectiva a gracias a un aparato
institucional (como ejemplo paradigmático el BM y el FMI).
Así mismo se profesionalizan los
problemas relacionados con el desarrollo especializando su estudio y
permitiendo un despliegue de proyectos y estrategias (“desarrollo rural”) que
lo refuerzan.
c)
De
exclusión. Los análisis postestructuralistas destacan la diversificación o
segregación de aquellos quienes paradójicamente deberían beneficiarse del
desarrollo, en una acumulación de poder y capital.
Cabe señalar que esta revisión es posible
gracias a diversos estudios culturales, étnicos de medio ambiente, es decir, de
un análisis a posteriori del funcionamiento de desarrollo.
Ante estas críticas a lo largo de cuatro
décadas se postula “una era en la que el desarrollo ya no sería el principio
organizador central de la vida social” (Escobar, 1991), y se propone la
re-valoración de culturas vernáculas construyendo un sistema sostenido en la
gente común.
Así pues, el desarrollo se caracteriza por esta
pluralidad de discursos no mediados por el desarrollo, buscando cambiar las
prácticas del saber tanto como las del hacer utilizando múltiples centros y
agentes de producción en lugar del sistema hegemónico de una sola propuesta.
Escobar postula que para llegar a esto se tienen que “destacar las estrategias
alternas producidas por movimientos sociales” porque estas parten de las
adaptaciones locales.
Hay que decir que este concepto también generó
críticas.
1)
Pasa
por alto la realidad de la pobreza y el capitalismo --sin embargo los
postestructualistas están estudiando el discurso.
2)
Se
presenta una versión generalizada del desarrollo cuando hay vastas diferencias
de desarrollo e instituciones. El desarrollo es heterogéneo. --La respuesta a
las dos anteriores es que el análisis observa el discurso como un todo, no
busca una representación “más precisa de la verdad” ni un intento de lograrla
sino una interpretación de la construcción de este discurso en la política y en
la academia.
3)
Se
romantizan tradiciones locales obviando que estas también están sometidas a
relaciones de poder. –Se responde que las estrategias “de hablar en nombre de
la gente” (referentes a las ONG) no han sabido responder de manera eficiente a
las necesidades de la gente, reificándolas como si supieran a priori lo que la gente necesita y desea.
Mi crítica a este respecto sería que la respuesta pone en evidencia un error de
origen del desarrollo pero no está proponiendo un sistema en el que las
necesidades de la gente se vean reflejadas y respondidas; puede ponerse en
cuestión que los sistemas locales sean capaces de lograrlo independientemente.
Sé que mi argumento puede defenderse con el planteamiento de objetivos no
materialistas (la reivindicación de derechos culturales, identidades, economías
alternas, es decir, generar movimiento social) y de la postura epistemológica
de la construcción con elementos de diversas tendencias y paradigmas, pero esta
ideación no garantiza la viabilidad de las propuestas emergentes. –La
conclusión final no deja de hacerse ver por Escobar: nos corresponde
articularnos con tendencias emergentes repensando nuestras propias
perspectivas.
Mediante el debate anterior entendemos el desarrollo
(desde los postestructuralistas) como una posición epistemológica, parte de la
creencia eurocéntrica[2]
y que una revisión de éste nos exige una forma de pensar de evaluación el
movimiento actual de la historia, de modo que nos referiremos a las reflexiones
de Boaventrua de Sousa santos: somos incapaces de pensar más allá de soluciones
modernas a problemas modernos.
Es muy complicado hablar de un nuevo paradigma,
sin embargo la tendencia de la modernidad implica ya un cambio de este a nivel
ideológico (el dominio de la ciencia disminuye y vemos constantemente una
pluralidad de formas de conocimiento) y social (se aprecia una transición entre
el capitalismo global y formas emergentes), lo que podría darnos la pista de
una emancipación social.
Nuestra regulación social (el conjunto de
normas, instituciones y prácticas por medio de las cuales se estabilizan
expectativas, basada en los principios del Estado, mercado y comunidad), esta
viéndose enfrentada una regulación diferente, sin embargo, las condiciones que
han producido este cambio aún no han producido formas de sobreponernos a la
modernidad (“no existen soluciones modernas para problemas modernos”), de modo
que efectivamente nos encontramos en una etapa posdesarrollista, en una
búsqueda de solución posmoderna.
Es verdad, como plantea Joxe, que “el mundo
actual está unido por una nueva forma de caos” (refiriéndose al caos imperial
gobernado por EEUU) pero si es verdad que los conceptos del desarrollo y Tercer
mundo están quedando obsoletos deberíamos ser capaces de encontrar entre la
mutiplicidad de trayectorias, formas viables de enfrentarnos a esta nueva
situación.
El desarrollo
sustentable: crítica del discurso y de las prácticas
Pierre Beaucage
El
texto es una crítica a las formas que ha adquirido el discurso de desarrollo
sustentable, definiéndose este como un oxímoron, que lleva una contradicción
como premisa básica; se estudia este fenómeno desde la economía política y a
partir de ésta se desarrollan propuestas alternativas.
Partiendo del término, desarrollo
sustentable, acuñado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo se determina que este “satisfaga las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las
suyas”, definición que recibe por parte del autor el calificativo de antropocéntrica, opuesta a otras
posturas como pueden ser la “ecología profunda” o la biocéntrica que priorizan
un equilibrio ambiental al que tendrían que someterse las necesidades humanas.
El
concepto, sin embargo sire de parapeto para las agencias internacionales como
el FMI, BM y la FAO para plantear nuevas directivas para un desarrollo
compatible con la sustentabilidad, a pesar de las cuales los resultados siguen
siendo poco halagüeños: más de un sexto de la población con malnutrición,
generalización de enfermedades como tuberculosis y paludismo, amén del
incremento (al doble) de las emisiones de CO2.
Dichas
contradicciones han sido estudiadas por Gilbert Rist quien apunta que el
desarrollo es una legitimación de la historia de occidente, no aplicable a todo
el globo. Ese mito surge en el siglo XVIII, sustituyendo al de la religión
cristiana con el nombre de progreso, asumiendo que la humanidad estaba
destinada a alcanzar niveles de perfección material y espiritual, en el siglo
XIX se transforma por Civilización (muy ad hoc) para justificar el
colonialismo) y tras la Segunda Guerra Mundial adopta el nombre de Desarrollo;
todo y siempre para justificar el crecimiento económico occidental y centrado
en este apartado. El discurso cobra tal influencia y legitimidad que aunque se
ha permitido prevalecer al sistema de la Guerra Fría ante los problemas
emergentes posteriores.
La
sustentabilidad implica la conservación de recursos no renovables y la
renovación continua de recursos bióticos, lo que demandaría un replanteamiento
de las formas de subsistencia y consumo. En materia de política global Rist
apunta tres alternativas.
1.
Una
especie de keynesianismo a escala planetaria (que traducido a términos de
Unceta sería como ampliar el concepto desarrollista manteniendo su dinámica
metodológica). Sin embargo se apunta “que los que tienen el poder no tienen
interés en el cambio y los que quieren el cambio no tienen los medios para
imponerlo”.
2.
Construir
una alternativa a los múltiples programas de desarrollo desde los movimientos
sociales del Sur (que sería la reorientación propuesta por Unceta), tomando
como base la diversidad y las necesidades y propuestas endógenas.
3.
Por
último una crítica al “paradigma agotado” (como también propone Unceta en la
negación de éste como concepto universal).
Para Unceta, la viabilidad de la propuesta reside en la combinación del
marco teórico con el práctico puesto en la escena social y asumiendo las
diferentes variantes de estas: creo que es verdad que existen discursos
dominantes que determinan la lógica de la realidad pero que intentar someter
las múltiples realidades a uno es impracticable; así mismo que las prácticas sociales
tienen capacidad de influenciar en el discurso y que aquí es donde las
distintas alternativas han de hacerse presentes para permitir la evolución (o
eliminación) del concepto de desarrollo sustentable.
Partiendo de estas prácticas, Bryant y Bailey estudian los intereses,
características y acciones de distintos actores implicados. Asumiendo que la
complejidad de la organización social está articulada en distintos niveles,
desde los Estados, las instituciones multilaterales, las empresas transnacionales
y locales, las ONG y los actores de base (grassroots), movimientos sociales de
campesinos, mujeres, indígenas, ambientalistas, etc.
Un estudio a estas escalas es imprescindible si se intenta estudiar la
dinámica económica. De aquí podemos descubrir que el ultraliberalismo ambiental es el discurso dominante entre quienes
toman las decisiones clave, convirtiéndose en el hegemónico a través de la
deuda internacional como mecanismo de control y de la promesa de “satisfacer
las necesidades de los países pobres” como justificación (un ejemplo de las
resultantes de éste es la guerra del agua en Chochabamba, Bolivia o los mega
proyectos hidroeléctricos contra los que han estado los movimientos indígenas y
campesinos).
Esta tendencia se traduce en la privatización de los recursos naturales
y en la fe en el progreso científico y tecnológico para solucionar los
problemas ambientales, sustituyendo recursos naturales por industriales y
pretendiendo evacuar de forma segura los desperdicios. Otra de sus estrategias
es la fiscalización en dos vertientes.
-Eco-swap,
el cambio de deuda por mejora ambiental. Se propone a un país endeudado anular
parte de su deuda externa si acepta el gasto de una cantidad equivalente en
mejoras al medio ambiente, se crean empleos y pueden mejorarse las condiciones
de estos países (como el caso de los parques nacionales de Costa Rica).
-La
otra, un poco más siniestra es el pago por “derechos de contaminación”; sistema
mediante el cual países como Canadá que aumentan sus índices de contaminación
otorgan fondos a organizaciones del sur (en ese ejemplo fue Bolivia la
beneficiada) para crear un pozo de carbono plantando árboles.
El autor plantea las deficiencias de esta lógica remarcando en que una
verdadera restauración es posible mediante un cambio estructural, esta
propuesta está expresada por ejemplo en Brand con “la cultura verde”, una
cultura de la especie humana como componente de la naturaleza, donde se pone
énfasis a la reducción de consumo de recursos (metales, carne, hidrocarburos),
ajustándolo a la tasa real de renovación y la de emisión de desperdicios y
desechos tóxicos. Esto demanda un modo de vida radicalmente diferente al
establecido durante este siglo y requiere una reeducación del público.
Al mismo tiempo que se busca conservar la naturaleza, esta postura
defiende la justicia social, mediante medias como el Comercio Justo y la
creación de canales alternativos de comercialización para productos campesinos.
Encontramos estas acciones similares a las del ecologismo radical, una línea biocéntrica (o deep ecology)
defendida por Arne Naess argumentando que “el florecimiento de la vida humana y
no humana en la Tierra tiene valor en sí mismo, independiente de la utilidad
del mundo no humano para objetivos humanos”.
Naess alude a la historia del expansionismo y destrucción como una
degeneración, y acusa la necesidad de remplazar la dominación humana por la
simbiosis y la igualdad biosférica, así como concienciación individual de las
prácticas individuales de reproducción y consumo.
“El florecimiento de la vida y
cultura es compatible con un descenso sustancial de la población humana. El
florecimiento de la vida no humana requiere este descenso”. (Castells)
Por último este autor estudia estos planteamientos desde un enfoque
integrador de Ecología Política (o
economía política), procurando el análisis de las relaciones que una sociedad
mantiene con su ambiente al mismo tiempo que las relaciones que los humanos
mantienen entre sí tanto en el plano económico, político y simbólico. Este
enfoque se sitúa en el ámbito global tomando en cuenta antecedentes históricos
y la función de los actores sociales.
Desde esta perspectiva cobran especial importancia los movimientos
sociales que intentan imponer sus representaciones en el escenario social,
buscando su afianzamiento e institucionalización, lo que añade el gradiente de
complejidad propio de nuestro tiempo en
tanto que integra al sistema financiero transnacional de las clases dominantes
con la diversidad de otras perspectivas.
Entendemos que cuando el sistema hegemónico no logra aplastar o marginar
los objetivos de os actores va cediendo cuotas de poder, como los sindicatos
lograron del capitalismo o los movimientos feministas y ecologistas. De aquí
que Castells les otorgue importancia: “Si hemos de evaluar los movimientos
sociales por su productividad histórica, por su repercusión en los valores
culturales y las instituciones de la sociedad, en el último cuarto de siglo se
han ganado un lugar destacado en la aventura humana”, reconociendo el papel que
juegan estos colectivos moldeando
nuestras formas de concebir la economía, la ecología y la política.
Si estudiamos la problemática del desarrollo sustentable mediante esta
perspectiva encontramos las tres etapas:
a)
División internacional del trabajo, heredada del capitalismo como un
sistema abierto en la que se explota la materia prima del Sur, sistema del que
nos interesa estudiar los modos de articulación al capitalismo y sus fallos al
garantizar la sustentabilidad.
b)
Reducción de la capacidad reguladora
de los Estados nacionales a favor de las empresas transnacionales, se observa así otra variante a
la regulación económica, acompasada por la regulación política militar global
de Estados Unidos como Estado hegemónico.
c)
La política de ciencia y tecnología promoviendo el aumento de la
producción de la producción y productividad.
Nos damos cuenta el sufijo de conservacionismo,
así como el término de conservacionismo no es, como dice Ferry el contrario al
utilitarismo capitalista, sino su complemento histórico necesario para su
legitimidad y que es necesario tener la capacidad de replantearse un nuevo
esquema. Escobar propone considerar la naturaleza como producto de un
determinado estado de las relaciones sociales
a)
Regímenes orgánicos Tecnologías simples, contacto entre
productor y objeto de trabajo. Dominio del valor de uso.
b)
Régimen capitalista. Valor de cambio dominante,
naturaleza enmarcada como algo a utilizar según nuestros deseos, adminsitrable
y uniforme.
c)
Régimen tecnocapitalista. La biología está bajo el control,
recombinación del ADN, combinación de lo orgánico con lo artificial, algo como
una era de la post-naturaleza en la que ésta ya se habría dominado.
En el
régimen orgánico lo más importante que la naturaleza y la sociedad no está
separada por fronteras ontológicas y es lo que se defiende durante el texto, la
reconversión de la sociedad a un paradigma que prevalecía antes del
capitalismo. El autor señala que se necesita una serie de herramientas teóricas
y prácticas para explorar este camino; el otro ya ha sido estudiado demostrando
que la articulación económica hasta ahora no ha sido capaz de satisfacer
necesidades básicas tradicionales o nuevas; se reconoce, en fin, entre la
pluralidad, la función de la integración de diferentes grupos sociales, pero
aunque se señalan los elementos de orden simbólico que han permitido un
desarrollo económico orgánico no se
menciona cómo pueden estos integrarse a una sociedad actual. Se presenta como
principal problema el hecho de nuestro sistema de vida ha sido instaurado
durante el último siglo, como si se asumiera que la formas de vida del resto
del tiempo no son recuperables, lo que podría ser reparado mediante la
intervención de propuestas creativas que partieran de la observación
sociológica y antropológica del funcionamiento social, ya que hemos visto que
las prácticas son capaces de incidir en el discurso y éste de asimilar otras
propuestas en su complejidad.
“Desarrollo, Subdesarrollo, Maldesarrollo y Postdesarrollo”.Una mirada transdisciplinar del debate y sus implicaciones.
De Koldo Unceta
Satrústegui
El
texto mencionado es una revisión de la noción de desarrollo y sus vertientes en
donde se analizan los problemas teóricos y metodológicos del mismo y su ajuste
con la problemática que enfrenta. El autor expone las deficiencias que tiene el
concepto llegando a demostrar que “la idea de desarrollo permanece todavía en
pie, como una especie de ruina, en el paisaje intelectual” (Sachs), contrastando
su discurso con otras propuestas que han surgido proponiendo además una
integración interdisciplinar que abarque un mayor número de indicadores
sociales para acercarse a su propósito final: “generar las condiciones capaces
de favorecer el progreso y bienestar humanos”.
El
ideal de desarrollo es un proceso que atraviesa diferentes realidades
particulares, sin embargo, su historia se ha mostrado como un reduccionismo
conceptual, incapaz de enfrentar los retos planteados en el siglo XXI en tanto
que ha usado las mismas herramientas metodológicas del siglo XIX, lo que puede
apreciarse como la “vuelta a la monoeconomía” que habría apuntado Hirschman y que
demostraremos a continuación.
El
término como concepto económico surge en el siglo XVIII y XIX, en un contexto
asociado a la modernidad, el cambio del sistema productivo de la revolución
industrial y el triunfo del conocimiento científico. En este universo de
progreso universal, de emancipación de la religión y superación de las visiones
particularistas, pensadores como Smith y Marx realizan propuestas de alcanzar
la “opulencia generalizadas”. Estas propuestas están caracterizadas por la
generalización de la riqueza a través de la expansión de la producción
mercantil, veremos que la primera consecuencia de esta visión de dominación de
la naturaleza es la creación de un sistema económico por encima de las
contingencias de naturales (Naredo).
Desde
esta época algunos filósofos cuestionan las posibilidades reales del desarrollo
como ideal. Smith, Ricardo, Malthus, John Stuart Mill, incluso Marx se
preguntan si se puede generalizar el beneficio generado por el capitalismo
industrial o si éste es un mecanismo que necesita de la sumisión o incluso
sacrificio de otros.
Además
de estos críticos y de la mencionada revisión con el ecologismo de Naredo,
tenemos a inicios del siglo XX a Pigou apuntando que los economistas no estaban
distinguiendo entre el bienestar total y
el bienestar económico, este último
circunscrito a lo monetizable;
crítica que se hará aún más patente después del boom del desarrollo en el
período de entreguerras.
En
esta época La Economía del desarrollo es
considerada una subdisciplina de la Economía, destacando Rostow, Nurske y
Rosenstein-Rodan como pioneros del desarrollo. Al estar asociada a la economía,
los marcadores serán de esta índole: el crecimiento económico es expresado como
PIB/hab y no existe otra estadística con autoridad más convincente.
El
crecimiento es la dinámica del capitalismo y de la era de la modernidad.
Entendemos pues que esta idea está inscrita en la mentalidad y valores de toda
esa época, volviéndose también la vara de medir de los países, de modo que
ahora se crearán dos cateogrías distintas: desarrollados
y subdesarrolados. Esteva apuntaría décadas adelante que “El subdesarrollo
comenzó el 20 de enero de 1949”, el día del discurso de Truman. En este
momento, la diversidad cultural, económica y social entra en el juego monocromático
de una economía universal.
Si el
desarrollo está marcado por el crecimiento económico, el subdesarrollo es la
expresión de una escasa capacidad productiva, comparada a las tasas de
crecimiento de otros países. Como hemos visto en el texto anterior, corresponde
a los teóricos estructuralistas y dependentistas criticar a este sistema
señalando que demandaba un cambio radical de la infraestructura de todos los
países hacia una forma de producción globalizada: aprovechamiento intensivo de
recursos y uso de nuevas tecnologías.
Es en
esta época (final de los 60) que se pone en duda la naturaleza misma de los
procesos de desarrollo anotando las siguientes.
-
Generación
de pobreza y desigualdad. No es posible demostrar un aumento del desarrollo
tomando en cuenta la pobreza real, a pesar de los resultados de incremento del
PIB/ hab y de los planteamientos de Distribución
del Crecimiento del Banco Mundial.
-
Deterioro
del medio ambiente que recibió como justificación la superpoblación, en
concreto el crecimiento demográfico de los países en desarrollo y propuestas
como el ecodesarrollo que demostraron
seguir la misma dinámica sin solucionar el problema de fondo, por lo que en
1992 más de cien premios Nobel alertaban sobre las consecuencias del modelo de
desarrollo, dado su enfoque productivista y metodología.
-
Incapacidad
de incorporar a la mujer hacia una mayor equidad de género (Esther Boserup,
1970), se acrecientan las brechas entre hombres y mueres.
El crecimiento económico no corresponde con el
respeto de libertad y derechos humanos, lo que defendían Smith y Marx no se ha
visto reflejado ni en países socialistas ni en regímenes dictatoriales, o lo
que es peor, la restricción de libertades se había justificado en nombre del
desarrollo. Destacaría en este punto, no como defensa sino como observación que
en sociedades previas a las desarrollistas también ha existido restricción de
libertades, desigualdad de género y, frecuentemente sobre explotación de los
recursos (no son pocas las culturas que habrían desaparecido por esta causa)
sin necesidad de un discurso desarrollista. Creo que la dificultad de distribuir
adecuadamente los igualitariamente los recursos ha estado presente en muchos
otros sistemas, por lo que podría criticarse que el desarrollo no haya cumplido
su propuesta pero no que, por sí mismo, sea el único responsable de problemas
sociales o ecológicos. Desde mi punto de vista, éstos han sido potencializados
por el manejo de formas cada vez más eficaces, rápidas y directas de
producción, siendo el desarrollo la cristalización de un pensamiento económico y
la idealización de éste, no necesariamente el discurso generador de un sistema
fallido. Haciendo una deconstrucción del término, Rist plantea que el
desarrollo es un producto de la historia
(de la modernidad y la industrialización), un discurso donde se conglomera
un tipo de pensamiento y por tanto “una idea capaz de producir historia” pero
no el germen de esta. Lo que sí reconocemos junto con él es que es que ha sido
una de las formas más eficaces de legitimar la historia de occidente.
Algo definitivo es que estos puntos demuestran
definitivamente el fracaso del discurso desarrollista, resumido en el término
de Danecki (también usado por Dumont): maldesarrollo, la configuración del
sistema mundial que lleva consigo la realidad de países llamados
subdesarrollados y la falta del ideal de progreso humano. Con todo, durante los
años 80 el desarrollo parece adaptar nuevas formas para mantenerse en el
pensamiento oficial, se defiende la intervención el mercado y una defensa del
“la intervención pública” en la promoción del mismo, tras el fin de la
expansión económica entre 1945 y 1970 resurgen los postulados más ortodoxos que
claramente demuestran sus limitaciones, inquietud que ser ve reflejada en los
años 80 por organismos como la UNICEF (Ajuste
con rostro humano) o la CEPAL (Transformación
productiva con equidad) que proponen enfoques más amplios para encarar el
reto del bienestar humano. Desde entonces, las propuestas emanadas del Banco
Mundial sufren de la presión de integrar los problemas que demandan respuesta
junto con la infinitud de variables macroeconómicas, dando lugar a una
polifacética evolución del concepto de desarrollo con el afán de adaptare a
esta complejidad.
Hasta ahora hemos analizado los problemas de
orden metodológico y los problemas de orden práctico a los que se ha enfrentado
el desarrollo. Ahora nos enfocaremos en el análisis de la modernidad y las
propuestas teóricas que se ofrecen ante ésta. Cabe distinguir dos grandes
aproximaciones.
-Las dirigidas a reorientar el análisis,
replantear la noción de desarrollo, mismas que hemos mencionado más arriba. El
error en esta postura estriba en asumir una relación automática entre
crecimiento y bienestar, dejando en segundo plano las necesidades vitales de la
gente.
-Por otro lado están las ideas que consideran
relación entre fines y medios como algo consustancial a la noción de
desarrollo, derivado en una manera de analizar la realidad de forma técnica,
científica y ajena a las personas. Dentro de este esquema no hay espacio para
reconducir el desarrollo porque este se presenta al servicio del productivismo
y el dominio sobre la naturaleza.
Los principales críticos de este problema
fundamental son Sachs, Escobar y Latouche, proponiendo términos y paradigmas
distintos, postdesarrollo,
antidesarrollo.
Desde el punto de vista de estos teóricos la
destrucción masiva es causada por la expansión del capitalismo y es una parte
intrínseca de la noción de desarrollo, sin embargo quisiera apuntar que existe
una brecha entre la concepción ideal del término y su posterior aplicabilidad
en la realidad económica y social. Si
bien es cierto que desde términos económicos, el desarrollo no es otra cosa que
una construcción intelectual destinada a justificar y promover la expansión de
un sistema de producción y consumo, los orígenes de este concepto, si bien,
instalados en la economía, no dejan de estar anclados en un ideal de superación
de la raza humana. En estos términos, si, como propone el autor nos
replanteáramos la propuesta teórica y fuésemos capaces de relacionar los fines
y los medios (el bienestar humano, la incorporación de otros indicadores de
bienestar y la abolición de categorías que definan a un grupo como
subdesarrollado) estaríamos encaminándonos al ideal primigenio.
A este respecto surgen tres opciones
1)
Ampliar
el concepto sin alterar marco metodológico (que es lo que ha venido haciéndose
durante las últimas décadas, sin ocultar la persistencia de la pobreza y
desigualdad).
2)
Negación
del desarrollo como noción universal y conveniencia en abandonar la empresa,
esta descansaría sobre las distintas visiones locales asumiendo una diferencia
entre ellas, rechazando al mismo tiempo al desarrollo como a la etiqueta de
subdesarrollo.
3)
Reorientación
profunda del concepto y estrategias.
La
postura del autor (del texto y de esta revisión), coincide con la tercera
aludiendo de alguna manera a los fundamentos ideales del desarrollo en su
propuesta original, una reevaluación del término y la idea total de desarrollo
que tampoco, únicamente añadiría que esto no es posible sin tomar en cuenta las
realidades locales, para las que tiene que trabajarse el rechazo a ciertos
estereotipos, etiquetas y mal concepciones (postulados en la segunda).
El autor hace también referencia a la
preocupación fundamental, a la idea kantiana sobre el ser humano como fin en sí
mismo, lo que veo reflejado tanto en la necesidad de desarrollo (o bienestar si
abominamos ya del término) como en la preocupación natural por el mismo, lo que
representaría un anclaje para la noción de mejora de la calidad de la vida como
consideración principal a otros fines abstractos como los que se han hecho -de
manera abusiva- durante el uso del desarrollo como ideal.
Una
nueva noción de desarrollo tiene como requisitos ineludibles la generación de
medios de vida (económico), equidad (social), sostenibilidad (ecológico) y
empoderamiento en el sentido de reivindicar la postura y derechos de aquellos
pueblos llamados sin historia (político), por lo que vemos que el cambio de
enfoque requiere de la interacción de diferentes ámbitos, escalas y dinámicas…
en suma, la complejidad propia de una civilización no subsumida únicamente al
orden económico.
El
autor está proponiendo, entonces, un enfoque que abarque distintas
aproximaciones, mencionando además el la capacidad del Estado nación para
condicionar aspectos relevantes en el proceso, sin embargo, desde mi punto de
vista esta propuesta no está finalizada en el sentido de tomar en cuenta los
poderes que juegan en una realidad política actual.
En
definitiva, lo que se cuestiona en este texto es el modelo de globalización y
crecimiento experimentado por la economía: una alocada huída hacia delante,
cuya fragilidad ha acabado por demostrarse de forma dramática, un fracaso
global, sistémico como expresaría Danechi en los años 90, llevándose por
delante la idea del bien común, la existencia de lugares colectivos y
sostenibilidad a nivel ecológico.
Se
plantea la realidad actual como una crisis económica que no puede ser superada
en la línea que sigue, por lo que es necesario un cambio estructural de la
forma de organizar producción, distribución al servicio de las personas y
acordes con la preservación de los recursos.
[1] Otra autora que considera el
papel de la participación de la mujer en actividades económicas es Michelle Z.
Rosaldo haciendo la distinción entre el trabajo público que y el privado, a la
mujer le corresponde lo doméstico al estar asociado a la reproducción mientras
que el ámbito público es el que dota al hombre de estatus en sociedad.
[2] Este enfoque puede
relacionarse con las posturas de “anti-fundacionalismo” o “anti-escencialismo”
como refiriera Erenesto Lacau.
[3] Aunque Partha Chatterjee, tratando
el problema de “la modernidad en dos idiomas” (A Possible India, 1998),
señala que la modernidad significa Ilustración y no Renacimiento, aludiendo a
la definición de Kant (que el Hombre llegara a la mayoría de edad, dejando
atrás su inmadurez y alcanzando la libertad), remarcando en que esta libertad
está asociada a la idea europea de humanidad, es a los europeos quienes les
corresponde ser modernos y libres.
[4] Habermas

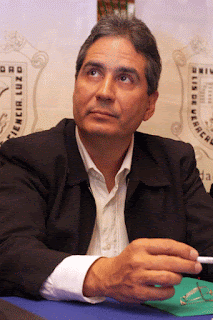




No hay comentarios:
Publicar un comentario